Nuestra dramática realidad exportadora
Si hacemos un recuento de la evolución de nuestros ingresos por exportaciones desde la Revolución de 1952, encontramos un comportamiento si no errático cuando menos dispar. Las razones no son muy difíciles de adivinar, la combinación de algunos factores muestra una debilidad estructural de nuestro aparato productivo: dependencia extrema de la monoproducción, primero, y una muy modesta diversificación, después. Una segunda dependencia, que es consecuencia de la primera, es la fluctuación de precios internacionales de las materias primas, completamente ajenas a nuestra decisión, referida a veces a dramáticas crisis globales y a veces a procesos de especulación calculada.
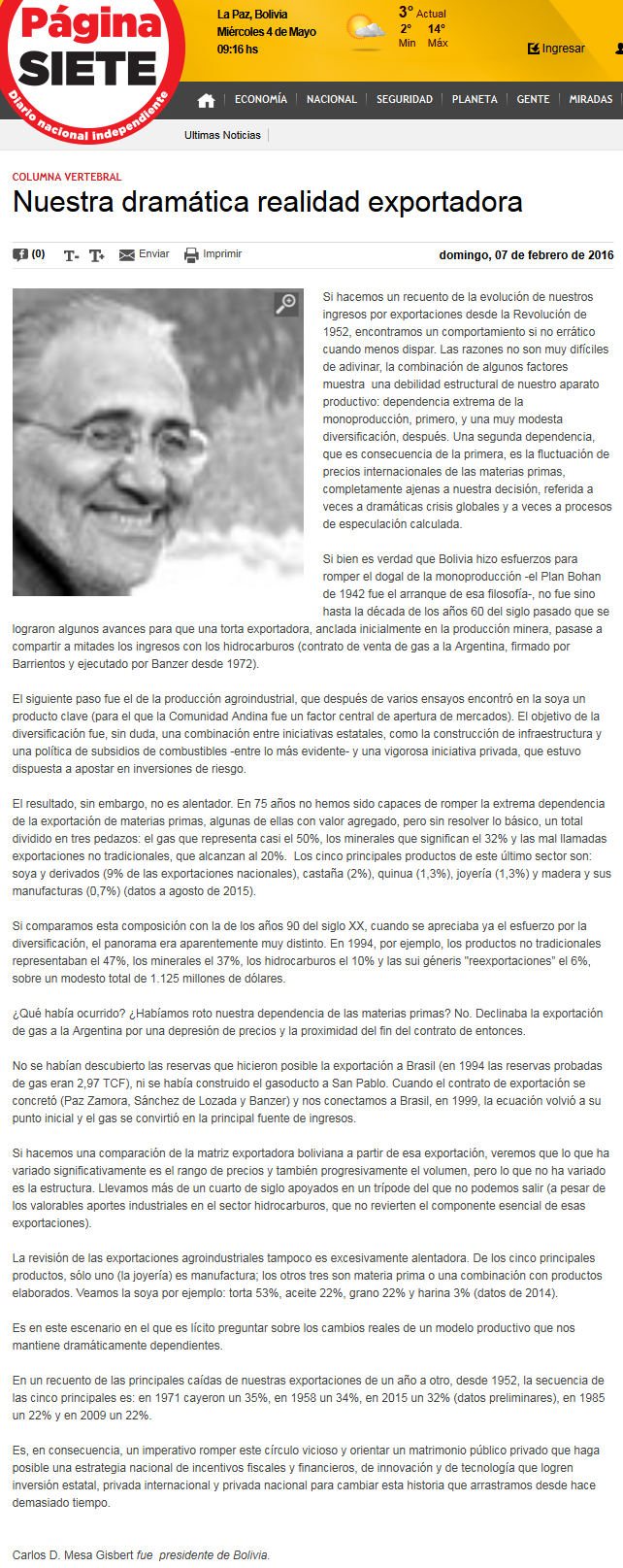
Si hacemos un recuento de la evolución de nuestros ingresos por exportaciones desde la Revolución de 1952, encontramos un comportamiento si no errático cuando menos dispar. Las razones no son muy difíciles de adivinar, la combinación de algunos factores muestra una debilidad estructural de nuestro aparato productivo: dependencia extrema de la monoproducción, primero, y una muy modesta diversificación, después. Una segunda dependencia, que es consecuencia de la primera, es la fluctuación de precios internacionales de las materias primas, completamente ajenas a nuestra decisión, referida a veces a dramáticas crisis globales y a veces a procesos de especulación calculada.
Si bien es verdad que Bolivia hizo esfuerzos para romper el dogal de la monoproducción -el Plan Bohan de 1942 fue el arranque de esa filosofía-, no fue sino hasta la década de los años 60 del siglo pasado que se lograron algunos avances para que una torta exportadora, anclada inicialmente en la producción minera, pasase a compartir a mitades los ingresos con los hidrocarburos (contrato de venta de gas a la Argentina, firmado por Barrientos y ejecutado por Banzer desde 1972).
El siguiente paso fue el de la producción agroindustrial, que después de varios ensayos encontró en la soya un producto clave (para el que la Comunidad Andina fue un factor central de apertura de mercados). El objetivo de la diversificación fue, sin duda, una combinación entre iniciativas estatales, como la construcción de infraestructura y una política de subsidios de combustibles -entre lo más evidente- y una vigorosa iniciativa privada, que estuvo dispuesta a apostar en inversiones de riesgo.
El resultado, sin embargo, no es alentador. En 75 años no hemos sido capaces de romper la extrema dependencia de la exportación de materias primas, algunas de ellas con valor agregado, pero sin resolver lo básico, un total dividido en tres pedazos: el gas que representa casi el 50%, los minerales que significan el 32% y las mal llamadas exportaciones no tradicionales, que alcanzan al 20%. Los cinco principales productos de este último sector son: soya y derivados (9% de las exportaciones nacionales), castaña (2%), quinua (1,3%), joyería (1,3%) y madera y sus manufacturas (0,7%) (datos a agosto de 2015).
Si comparamos esta composición con la de los años 90 del siglo XX, cuando se apreciaba ya el esfuerzo por la diversificación, el panorama era aparentemente muy distinto. En 1994, por ejemplo, los productos no tradicionales representaban el 47%, los minerales el 37%, los hidrocarburos el 10% y las sui géneris \"reexportaciones” el 6%, sobre un modesto total de 1.125 millones de dólares.
¿Qué había ocurrido? ¿Habíamos roto nuestra dependencia de las materias primas? No. Declinaba la exportación de gas a la Argentina por una depresión de precios y la proximidad del fin del contrato de entonces.
No se habían descubierto las reservas que hicieron posible la exportación a Brasil (en 1994 las reservas probadas de gas eran 2,97 TCF), ni se había construido el gasoducto a San Pablo. Cuando el contrato de exportación se concretó (Paz Zamora, Sánchez de Lozada y Banzer) y nos conectamos a Brasil, en 1999, la ecuación volvió a su punto inicial y el gas se convirtió en la principal fuente de ingresos.
Si hacemos una comparación de la matriz exportadora boliviana a partir de esa exportación, veremos que lo que ha variado significativamente es el rango de precios y también progresivamente el volumen, pero lo que no ha variado es la estructura. Llevamos más de un cuarto de siglo apoyados en un trípode del que no podemos salir (a pesar de los valorables aportes industriales en el sector hidrocarburos, que no revierten el componente esencial de esas exportaciones).
La revisión de las exportaciones agroindustriales tampoco es excesivamente alentadora. De los cinco principales productos, sólo uno (la joyería) es manufactura; los otros tres son materia prima o una combinación con productos elaborados. Veamos la soya por ejemplo: torta 53%, aceite 22%, grano 22% y harina 3% (datos de 2014).
Es en este escenario en el que es lícito preguntar sobre los cambios reales de un modelo productivo que nos mantiene dramáticamente dependientes.
En un recuento de las principales caídas de nuestras exportaciones de un año a otro, desde 1952, la secuencia de las cinco principales es: en 1971 cayeron un 35%, en 1958 un 34%, en 2015 un 32% (datos preliminares), en 1985 un 22% y en 2009 un 22%.
Es, en consecuencia, un imperativo romper este círculo vicioso y orientar un matrimonio público privado que haga posible una estrategia nacional de incentivos fiscales y financieros, de innovación y de tecnología que logren inversión estatal, privada internacional y privada nacional para cambiar esta historia que arrastramos desde hace demasiado tiempo.
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.
FUENTE:
PAGINA 7
(07-02-2016)